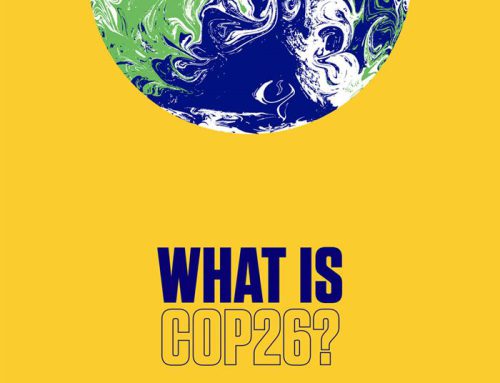Breve historia del cambio climático
15/12/2023
Tiempo de lectura: 8 minutos
La COP28 se ha cerrado con un acuerdo histórico (12 de diciembre de 2023) que establece que, si no es mucha molestia, sería buena idea ir transicionando hacia un planeta que deje de quemar petróleo, carbón y gas. Parece algo así como el principio del fin de los combustibles fósiles.
Pero, ¿cómo empezó todo? Pues con esta sencilla frase: «He averiguado que el efecto más potente de los rayos del sol se produce gracias al gas de ácido carbónico… una atmósfera [rica en] este gas daría a nuestro planeta una elevada temperatura», que fue publicada en la Revista Americana de Arte y Ciencia, en noviembre de 1856, en el artículo «Circunstancias que afectan el calor de los rayos del sol», por Eunice Foote. La autora (que murió en 1888) fliparía con la declaración de la COP28, 167 años después.
La larga historia del cambio climático empezó pues a mediados del siglo XIX, jalonada por trabajos científicos cada vez más completos. Joseph Tyndall, desde la espesa atmósfera de Londres y con mejor instrumental, describió ya el funcionamiento del efecto invernadero por acumulación de CO2 en la atmósfera. A la vuelta del siglo, Svante Arrhenius publicó un tocho repleto de «tediosos» cálculos, que demostraban la relación entre CO2 y temperatura terrestre, incluyendo la idea de que tanto quemar carbón estaba poniendo la atmósfera perdida de CO2.
En 1938, G. S. Callendar dio un paso más al unir dispersas mediciones de temperatura y concentración de CO2 y demostrar una tenue pero visible tendencia al calentamiento en el primer tercio del siglo XX. Por entonces los alpinistas sabían muy bien que los glaciares estaban retrocediendo de las montañas europeas.
Con lo cual llegamos a 1957, cuando el Año Geofísico Internacional repartió miles de científicos por todo el planeta armados con toda clase de instrumentos de medición. Tras una frustrada estación de medida del CO2 en la Antártida, se consolidó la situada en Mauna Loa, Hawai. Así que tenemos registros muy exactos de la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre desde 1958, más de 65 años de datos que muestran una firme curva ascendente. Por entonces comenzó la introducción de datos climáticos en ordenadores para simular el clima planetario, poco efectiva por la poca potencia de las máquinas y la poca densidad de los datos disponibles.
Las décadas de 1950 y 1960 despistaron a los climatólogos, pues fueron más frescas y lluviosas de lo normal. Coincidieron con la Gran Aceleración de la producción y el consumo que multiplicó el consumo de petróleo en pocos años. En pleno pico de prosperidad, el presidente de los Estados Unidos echó un jarro de agua fría sobre tanta abundancia, en un mensaje especial al Congreso (febrero de 1965) sobre las amenazas ambientales que enfrentaba el país. Entre otras cosas, Johnson dijo: «Esta generación ha alterado la composición de la atmósfera a escala global mediante materiales radiactivos y un continuo incremento del dióxido de carbono derivado de la quema de combustibles fósiles».
La emisión deliberada a la atmósfera de radiactividad venía de los cientos de pruebas de bombas atómicas que se hicieron al aire libre desde 1946 hasta comienzos de la década de 1960. En octubre de 1961, los soviéticos explotaron una bomba descomunal en el Ártico y en julio de 1962 los norteamericanos detonaron otra a cientos de millas de altura sobre el océano Pacífico. Tras tantas burradas, USA y la URSS replegaron velas y se prohibieron las pruebas atmosféricas de armas nucleares. Pero la concentración de CO2 seguía subiendo, y la respuesta no fue la que cabría esperar.
Para empezar, en la época del mensaje de Johnson se tenía una confianza ilimitada en la energía atómica, tanto de fisión (la vigente actualmente) como de fusión (la que alimenta las bombas de hidrógeno o termonucleares). Se pensaba que, hacia 1990, la mayor parte de la energía comercial (que sería muy abundante y muy barata) sería proporcionada por centrales atómicas, tal vez incluso de fusión. El resto podría proceder de centrales renovables, tal vez con un papel importante de la energía solar.
Además, se creía que el control del clima estaba al alcance de la mano. Ya existían procedimientos comerciales para provocar lluvia supuestamente a voluntad inyectando yoduro de plata en las nubes. Se lanzaron estrambóticos proyectos de control del clima, como Storm Fury, para domar los ciclones tropicales, y otros de índole militar, para prolongar la estación del monzón en el sudeste asiático y anegar así las carreteras que usaba la guerrilla vietnamita. Si llegaba el caso de tener que enfriar la Tierra, se pensaba que eso no sería tan difícil.
La energía nuclear nunca cumplió las esperanzas que se pusieron en ella: resultaba muy cara de instalar y engorrosa de hacer funcionar, y producía residuos venenosos para los que no había ninguna solución a la vista. El control del clima tampoco parecía llevar a ninguna parte. Petróleo, gas y carbón, tras el hachazo de las crisis de 1973 y 1979, siguieron aumentando su consumo, aunque ya no a velocidad exponencial como había ocurrido durante la Gran Aceleración. En 1979 se celebró la primera Conferencia Mundial sobre el Clima.
En la década de 1980 se ataron cabos mucho más sólidos sobre la relación, conocida desde hacía más de un siglo, entre la quema de combustibles fósiles, la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero y la tendencia del clima al calentamiento global. En junio de 1988, la Conferencia de Toronto sobre el cambio atmosférico y sus implicaciones para la seguridad global, reunió a cientos de científicos y lanzó una alarma general: el cambio climático en ciernes tendría consecuencias desagradables. Ese mismo año se creó, bajo auspicio de la ONU, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el famoso IPCC, que publicó su primer informe en 1990.
Por fin, tras la importante Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Las sucesivas COP no son más que las Conferencias de las Partes signatarias de la Convención. La primera COP se reunió en Berlín en 1995, pero la primera COP efectiva fue la número 3, la que generó el famoso protocolo de Kyoto, en 1997. El protocolo comenzó la agobiante tarea de establecer límites de emisión, compromisos de reducción, modelos de financiación, etc.
En un mundo mejor, Kyoto habría sido el detonante de un proceso para construir un modelo energético y ambiental más sostenible y más justo, a escala planetaria. En más de un cuarto de siglo habría habido tiempo de hacer muchas cosas. Por ejemplo, volcar enormes recursos en la creación de células fotovoltaicas de muy alto rendimiento y muy baratas, o duplicar la eficiencia energética de las ciudades, o conseguir un parque de vehículos electrificado casi al 100%. No se consiguió nada de eso, y en su lugar se realizó un lento acercamiento, a trompicones, hacia las energías renovables y la eficiencia energética… en paralelo a un continuo crecimiento del consumo de petróleo, gas y a una vacilante evolución de la energía nuclear.
A partir de 1997, el asunto del cambio climático perdió su aura de causa simpática (como la lucha contra la desertificación y para proteger la biodiversidad, las otras dos Convenciones Marco de la ONU en materia ambiental) y se convirtió en una amenaza directa contra nuestro modelo social y económico, basado en quemar combustibles fósiles a cascoporro. A partir de ahí, tímidas iniciativas de «descarbonización» se unieron a mensajes apocalípticos emitidos a intervalos regulares (como la película El día de mañana, 2004, o el documental Una verdad incómoda, 2006).
En diciembre de 2023 terminó la 28ª Conferencia de las Partes (COP28UAE, Dubai), que a este paso podría llamarse el Día de la Marmota Climática. Entre apocalipsis inminentes, «negacionistas climáticos», medidas muy impopulares (como cualquier impuesto al carbono que grave las calefacciones, por ejemplo), mucho greenwashing –cualquier empresa ultracontaminante puede declarar que ha reducido su emisión de CO2 en X toneladas y quedarse tan a gusto– y políticas erráticas (como penalizar y subvencionar al mismo tiempo los combustibles fósiles), la ciudadanía está algo confusa y una parte de ella, la de menos edad, sufre una justificada ecoansiedad. Mientras tanto, la última medición de Mauna Loa (noviembre de 2023) es de 420,46 ppm (partes por millón) de CO2. En 1958 era de 315 ppm aproximadamente.
Jesús Alonso Millán
Imagen: Una ráfaga (tormenta en la llanura) Charles-Louis Houdard (1855-1931) Gallica (gallica.bnf.fr)